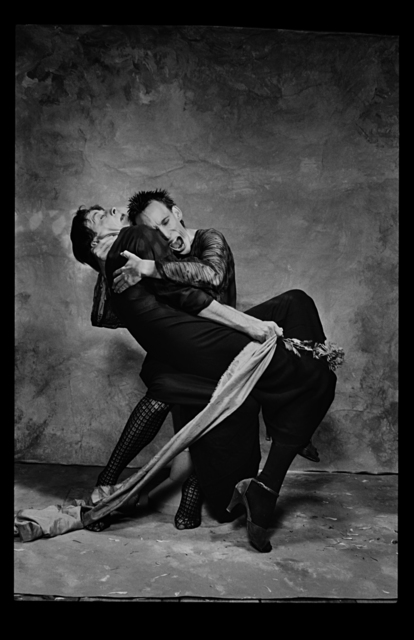En la Plaza de Armas de Santiago, en el corazón del centro, a media tarde, haciendo calle y buscando que alguna mirada ajena se quede en la propia, todos son jóvenes, todos son niñas. La loca joven, la loca pobre, el taxi boy y la loca entrada en años que camina como si algo que no son sus pies la deslizara sobre el suelo. Pedro Lemebel asegura que incluso la locas viejas, “esas que pasean al perrito” y que en España llaman carrozas, –“¿por qué aquí no tendrán un nombre?” – nunca dejan de serlo. Y suelta la risa y dice “sí es verdad, hasta esas locas viejas se tratan de niñas entre ellas”.

Para Lemebel todas y todos son finalmente niñas. Eternamente niñas. “Las locas siempre son jóvenes. Hay algo de bonito en eso, y es que pueden tener 80 años y allí están con zapatos blancos en la Plaza de Armas a la pesca de algún gigoló de poca monta”.Alguno moreno, enjuto, de mirada torva, escolaridad incompleta, vocación hip hopera. Ignorante pero joven. Incluso Lemebel, que a veces se trata a sí mismo de vieja y de calva, se reconcilia rápido invocando al adolescente perpetuo que debe tener dentro.

El escritor chileno, narrador, autor de los libros de crónicas La Esquina es mi Corazón, Zanjón de la Aguada, Loco Afán y de la novela Tengo Miedo Torero saca del closet de su escritorio el álbum de fotografías que testimonian un pasado con más pelo, cuando no usaba en la cabeza ese pañuelo que ahora es como una insignia. Lemebel se mudó hace poco. Su nueva casa está en un cuarto piso, un departamento amplio en el sector más codiciado del centro de Santiago. Una esquina frente al Parque Forestal, a metros del Museo de Bellas Artes y a diez minutos de caminata de la Plaza de Armas. Está en medio de lo que él llama gay town, y que, siguiendo en esa línea anglo, uno podría calificar de barrio trendy. Se mudó aquí en octubre, cuando decidió frenar la intensidad alcohólica en la que vivía desde la muerte de su madre.
“En este departamento no he hecho fiestas, poca gente lo conoce”, dice.
Hay un Pedro enojado, un Pedro amable y otro agresivo. Un Pedro confiado y otro suspicaz. Todos escurridizos, inasibles, que complican y aplazan las entrevistas, hablan sin hacer caso a las preguntas, escudriñan terceras intenciones y, sólo a veces, bajan la guardia. “No te asustes, mi estética es la sospecha”, dice para poner paños fríos a los efectos de su desconfianza. Entre cada uno de los Pedros hay muy pocas horas de transición. A veces, ni siquiera hay transición.
“Me cuesta identificarme con esos personajes que he sido. Decir que esa loca de camisa a cuadrillé y cara de inocente era yo. Evidentemente me puedo mirar con cierta piedad. Me cuesta armar el personaje de ahora con esos restos de memoria que tengo esparcidos en el ayer”
En esos años su sueño era llegar al centro de Santiago. El centro era la oportunidad de “triunfar y olvidar el percal, como dice el tango; me gustaba el límite misterioso y lujurioso del centro”. Pero ni en el barrio ni en el block ni en su casa creían posible que Pedro pudiera ir a la universidad ya que, a principios de los 70, la tasa de la población chilena que llegaba a cursar estudios superiores no llegaba al ocho por ciento. Si en las universidades los pobres eran una rareza, en las estadísticas generales eran mayoría, y esa mayoría no se educaba más allá de la enseñanza media. Para los padres de Pedro ya había sido una enorme conquista tener un lugar sólido y digno donde vivir.
Extraído de:
http://ciperchile.cl/2015/01/23/pedro-lemebel-el-corazon-rabioso-del-hombre-loca/
Camila H. Castro - Sofía A. Sepúlveda